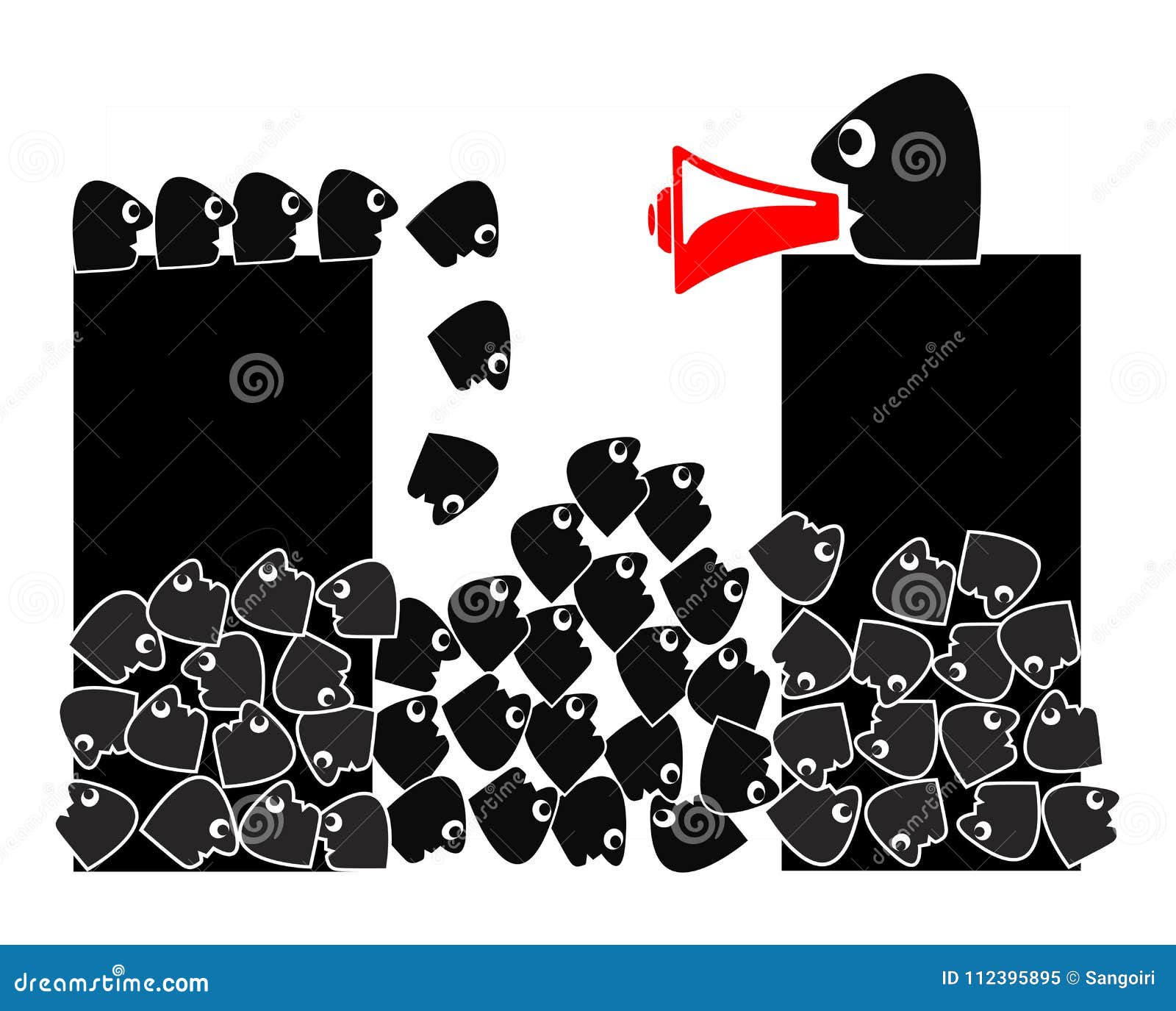
Con algunas variantes en los estilos y
realidades locales Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa -los tres
principales exponentes, hasta ahora, de la ola neopopulista latinoamericana- fueron
electos en primera instancia para cambiar el statu quo y garantizar equidad social.
Los tres lo pretendieron hacerlo mediante la
relación directa y paternalista líder-pueblo, sin mediaciones organizativas o
institucionales, donde los seguidores están convencidos de las cualidades
extraordinarias del caudillo y creen en el intercambio clientelar como
infalible fórmula para mejorar su situación.
También les fue común utilizar una retórica de
ruptura y enemistad con un enemigo externo (el imperialismo) e interno (la oligarquía criolla), y un
discurso digno de la etapa de guerra fría el cual se antojaría obsoleto ante
las realidades del siglo XXI, pero cuyo éxito consiste en la capacidad de verse
reflejados como “redentores”.
Estos líderes han trastocado los valores de la
democracia. Triunfaron claramente en las urnas y recurren como gobernantes a las
elecciones como un instrumento legitimador, pero han propiciado incontables
acometidas contra las instituciones con un ejercicio arbitrario del poder, la
personalización de la política y numerosas reformas legales y constitucionales tendientes
a concentrar en sus manos el proceso de toma de decisiones.
Sobre todo, han demostrado ser adversarios
jurados del pluralismo.
En su lógica el caudillo está por encima de
las reglas, del Estado de Derecho y de las instituciones, las cuales son
primero utilizadas para después ser despreciadas.
Se trata de “alcanzar la hegemonía”, de
acuerdo a los escritos del autor argentino Ernesto Laclau, principal doctrinario
del neopopulismo, y también a la obra de quien fue su padre ideológico, el
fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci.
La voluntad del Caudillo se convierte en ley porque al ser él la genuina
encarnación del Pueblo nadie ni nada hay mejor para distinguir lo justo de lo
injusto, lo bueno de lo malo. La
desarticulación de las instituciones liberales y de la división de poderes se efectúa
en aras del “proyecto de Nación”.
Pero no hay populismo sin “pueblo”, sin electores
convencidos por la propaganda simplificadora y el discurso maniqueo diseñado para
conectar con los sentimientos y las pasiones.
No hay populismo sin una masa ávida de proyectar
sus frustraciones en un caudillo, de identificar autoridad con “mano dura”, de equiparar
proyecto con revancha, desarrollo con asistencialismo y patriotismo con
militancia.
Los líderes populistas latinoamericanos nos
obligan a formularnos preguntas:
¿Realmente
tenemos vocación por la legalidad y la democracia, o nuestras inclinaciones van
por un gobierno vertical y suponen un íntimo fervor por el autoritarismo?
¿Somos racionales o preferimos la comodidad de
creer en los prodigios del liderazgo carismático?
¿Somos ciudadanos plenos, cuidadosos de
nuestras libertades y responsabilidades,
o tras la apariencia de “ciudadanía” ocultamos rezagos de viejas servidumbres?
Pedro
Arturo Aguirre



